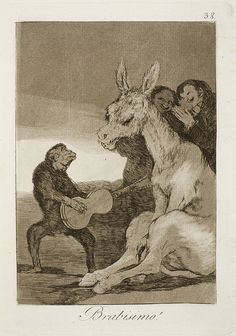A pesar de intentar evolucionar la educación y las
costumbres en el siglo XVIII la ilustración no fue el remedio a la cura de
todos los males; ya nos refiramos a la falta de una institución consolidada que
planteara unas materias con unos contenidos, objetivos y criterios de
evaluación o a una institución neutra (que no es ni religiosa pero tampoco
propone la laicidad como mecanismo para combatir la religión).
Foucault (1993) nos invita a pensar en la ilustración viéndola
desde fuera. Según el autor es necesario estar en las fronteras para poder realizar
una crítica práctica que no tiene un valor universal sino como indagación o
referencia histórica para saber que somos sujetos capaces de razonar más allá
de la ideología o religión. Es necesario desarrollar una capacidad crítica
sobre la ilustración de manera que no se intente hacer posible una metafísica
convertida en ciencia, sino un periodo histórico que avanza hacia el concepto
de libertad.
Por otra parte, también fundamenta Foucault que debemos
tener en cuenta los cambios que se hicieron porque forman parte de nuestra
propia ontología. La ilustración realmente no nos ha llevado a ese estado de
experimentación y razonamiento pero si a la reflexión y al sentido crítico, una
manera de filosofar más efectiva; una actitud donde se critica, se sobrepasan
los límites y donde se indaga sobre el origen de las cosas.
Por eso, la ilustración no es lo mismo que el movimiento marxista,
el existencialismo y el personalismo porque estas corrientes si son humanistas,
en cambio la ilustración no lo es porque ésta última pretende un cambio social,
tecnológico y de conocimientos, en cambio el humanismo es una identidad de la
naturaleza humana que pretende descubrir al hombre en si mismo y dar sentido
racional a su vida buscando el bien común.
Por otra parte, Aguilar Piñar (1988) afirma que la política
ilustrada fracasó en sus intentos por hacer reformas culturales sin dañar los
privilegios de clase, los hijos de los jornaleros como mucho aspiraban a la enseñanza
técnica (gremial) y la reforma no era para hacer extensible la educación sino
para proponer una nueva forma de dogmatismo. Además, según Berrio (1988) lo
único que se pretendió fue un cambio con el deseo de crecer económicamente pero
las medidas legislativas estaban descontextualizadas en una España de crisis.
No obstante los profesores se modernizaron, se introducen los textos en otros
idiomas, y se testifica un interés por la escolaridad obligatoria, gratuita; se
trata de un proceso de concienciación por el cambio más que de instrucción o
educación.
Desde nuestro punto de vista consideramos que la sociedad debía
evolucionar hacia el progreso del ser humano y qué mejor método que la razón
(para llevarnos a ser críticos) sin embargo como todo movimiento, tenía
escondidos unos intereses políticos en contra de la religión. Siempre que se
propone un cambio, hay detrás unos intereses guiados por una ideología que
lucha contra otra a garrotazos, tal como lo dibuja Goya en su cuadro.
Por otra parte consideramos que los principios en los que
basaban los ilustrados la educación tenían su base en la religión, lo único que
hacen es cambiar la imagen de marca y en parte su contenido pero los cimientos
seguían siendo los mismos. En realidad era el mismo perro con distinto collar y
muchas de sus reformas y “milagros” se los atribuían a la divinidad natural o
relojera. Es triste como la educación siempre ha sido el instrumento de prueba
o conejillo de indias de los intereses ideológicos y dogmáticos (religión o
ciencia). La educación debe ser neutral y nunca por encima de los intereses,
aunque la objetividad pura no exista, pero siempre muy próximos a ella.
No obstante, no podemos olvidar que con el proyecto ilustrado
nace la idea de tener un profesor al servicio público del Estado (aunque
privado en ese momento) y de construir un sistema educativo que se organizará
posteriormente a mediados del siglo XIX con la primera Ley educativa que es la
Ley Moyano.
Sin embargo, ¿el sistema educativo como tal funciona? ¿Es
clarividente con las necesidades del alumno y el estado? Consideramos que tiene
dos caras: la liberadora que es lo que proponía al principio la ilustración y
una cara de que la Iglesia teológica es sustituida por la antropológica pero
sigue siendo una fábrica de construir sujetos a partir de un dogma. Es
necesario aclarar que en el siglo XVIII también los jesuitas enseñaban ciencias
pero otro tipo de ciencias más estoicas.
La ilustración era un vellocino de oro, pero por dentro pretendía
educar al pueblo y construir a personas a imagen y semejanza de unos intereses
y como tal influencia ideología pretendía reinventar desde la escuela y las
costumbres a las personas que acabó incluso con el concepto medieval donde la
comunidad vivía incluso diferente a como la pintan.
La ilustración tampoco triunfó porque se pretendió adaptar
las teorías económicas que tendrían éxito en otros países y aplicarlo a todas
las clases sociales. La crisis, la decadencia de las industrias españolas y la
falta de comprensión con las colonias era una realidad y por tanto el interés por
restaurar una nueva economía que elevara la industria y el comercio era lo que
a España de la crisis, y eso sólo se podría hacer a través de la educación y
jugando con una nueva forma de pensar que inculcaba hábitos, valores de ahorro,
trabajo e iniciativa. La educación que se proponía era informal, difusa, no
planificada; inconsistente.
Además tampoco podemos olvidar en establecer una diferencia
muy importante, la ilustración siempre proponía tipos de instrucción del
sujeto. La instrucción como bien sabemos consistía en proporcionar
conocimientos y habilidades para darle una formación pero faltaba la educación
pretende despertar ese espíritu crítico que sólo se aprende experimentando de
verdad, sin poner en contradicción dos conceptos, si no formulándolos e
investigando sin prohibirle ni impedirle nada.
Lamentablemente, desde la ilustración a hoy día hay cambios
pero existenciales pero no muy profundos, el ser humano sigue presumiendo de
que el conocimiento científico ha vencido a la religión pero se ha quedado sin
argumentos, sigue estancado en el mismo argumento. Las democracias actuales
siguen viviendo en la misma ilusión de libertad dentro de totalitarismos
invisibles (Sánchez, 2007).
Realmente la ilustración fue un movimiento monocromático
porque sólo se defendieron unos intereses con un sólo color (laicos pero dogmáticos) y no se apostó por una
verdadera educación que eliminara las barreras de clases y que pretendiese la
equidad cultural y formativa, algo parecido a lo que pretenden los políticos en la
actualidad educativa; aprueban leyes sin preocuparse por el verdadero tema, la
educación de todos y para todos con la finalidad de que al final tengamos un
trabajo, seamos útiles para el mercado y vivamos una vida “aparentemente feliz”.
Bibliografía:
Del Valle, S. (26 de enero, 2017). No es lo mismo educar que instruir. [Mensaje de web yoinfluyo.com]. Recuperado de: http://www.yoinfluyo.com/columnistas/silvia-del-valle-marquez/17912-no-es-lo-mismo-educar-que-instruir
Foucault, M. (1993). ¿Qué es la ilustración?. Revista de filosofía, 7, 5-18.
Kurt, P. (2002). Hacia una nueva ilustración: una respuesta a las críticas postmodernistas del humanismo. Revista histodidáctica. Recuperado de: http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=23:hacia-una-nueva-ilustracion-una-respuesta-a-las-criticas-postmodernistas-del-humanismo&catid=11&Itemid=103
Sánchez, R. (29 de julio, 2007). Educar o instruir. [Mensaje de web El País]. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2007/07/29/domingo/1185681159_850215.html